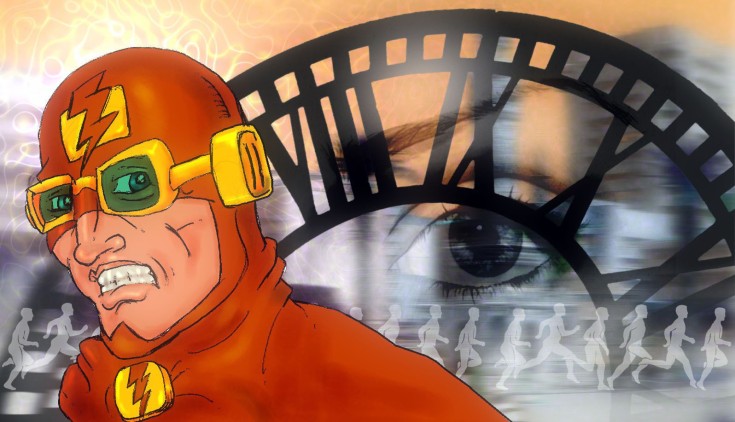Capítulo XX: La Verdad del Mundo
Vi la boca de la pistola, un túnel de extrema negrura que me succionaba a su interior, y luego los ojos de Lang. Sentí un hondo escalofrío que me sacudió el alma, y que a duras penas pude reprimir. No era la primera vez que un tipo sacudía un arma frente a mis narices, y la mayor parte de las veces servía para exhibir un coraje que, en realidad, no existía. Siempre miro a los ojos de un atracador, allí está todo: el miedo, la desesperación, la necesidad de que todo termine lo antes posible.
Pero en la mirada del torturador no hallé nada. Nada. Ni fastidio, ni odio, ni tan siquiera satisfacción morbosa por apoderarse de una vida. Lo que vi en esos ojos de hielo era la mirada de un muerto en vida, una singularidad incapaz de hallar placer en nada de lo que hiciera, y que por ello se veía obligado a cometer nuevas atrocidades con la esperanza de encontrar una novedad, algo que lo rescate de su inhóspito infierno cotidiano.
Una imagen se superpuso al flujo del presente, un recuerdo ajeno legado por un espectro para casos de emergencia. Una tardecita de sol, posiblemente verano. Un niño de tres o cuatro años, sentado en el umbral de su casa, con las rodillas sucias y la mirada perdida en sus asuntos. Balancea sus piernitas de junco al ritmo de una melodía que sólo él puede oír, pues los adultos ya no creemos en los ángeles guardianes. Está comiendo con mucha seriedad un pan con manteca y azúcar, disfrutando de cada bocado como si fuera distinto al anterior, una experiencia nueva y placentera que se grabará en esa cabecita de pelos desgreñados para el resto de su vida. Una vivencia dulce, sana e inocente capaz de salvar a una Humanidad amenazada por un dios airado y justiciero. Había que rescatar a ese niño a como diera lugar.
El tipo iba a disparar, y sin embargo sentí pena por él. Mi boca compuso una sonrisa compasiva, y en mis ojos aleteaba un devastador sentimiento de conmiseración por ese pobre niño perdido.
Mi voz, que no era mi voz, preguntó con tono paternal qué tal estaba la merienda: —Ist schmackhaftes Butterbrot?
Su mirada se encontró con la mía, y la sorpresa lo golpeó como una sonora cachetada. Un ligerísimo velo de incertidumbre cubrió sus ojos durante un breve instante, y un susurro agónico brotó de sus labios.
—Vatti? W… Wie kann das möglich sein? —“¿Cómo puede ser esto posible?”, preguntó su angustia.
—Recuerda el sabor de cada bocado, pequeño Willi; la verdad del mundo está allí —respondí con mi propia voz. La visión se había esfumado, dejándome completamente vacío, a excepción de un residuo de cansancio y tristeza infinita. El teniente Bastián me indagó con la mirada, indeciso. Nadie se atrevía a respirar, y mucho menos a moverse.
La mano que sostenía la pistola casi se sacudía a causa de la postura rígida y la tormenta emocional que azotaba la mente de Lang. Si ese era el único recuerdo feliz de aquel niño inocente, realmente lo lamentaba. Por él, y por todas las víctimas del monstruo en que se había convertido.
No quería que se rompiera ese hechizo, y sin embargo fue el imbécil del señor Fusco quien lo quebró. —¡Haga algo, Lang! —fue su histérica demanda.
El jefe de los espías giró su brazo con determinación, y descerrajó cuatro tiros en el pecho del empleado sin pestañear. Miró su brazo como si le perteneciera a otra persona, y dejó caer el arma al piso del ascensor.
—¿Qué es esto? —repitió con horror, y me aferró de la pechera del mameluco de trabajo —¿Qué me ha hecho?
—Devolverle su humanidad, Willi; todo el dolor, todos sus temores, todo aquello de lo que ha estado escapando desde entonces. Se la ha pasado buscando secretos en las cabezas ajenas para no tener que enfrentarse a los suyos. ¿Cuándo va a enfrentar a esos miedos que no lo dejan vivir? —concluí.
Abrió la boca muy grande, como para dejar escapar a todos los demonios que lo atormentaban cuando sonó una campanilla y se abrieron las puertas del ascensor. “Planta Baja”, anunció una voz enlatada.
Lang lanzó un alarido y se echó a correr rumbo a las puertas del edificio. Nos miramos atónitos. —Tenemos un cadáver y una pistola humeante, Rambler. ¿Qué hacemos? —preguntó Dolores. Bastián y Gianelli aún no salían del asombro.
—Supongo que salir de acá lo antes posible —contesté, señalando el pasillo— .Los de seguridad se fueron, o se mataron entre sí.
Las puertas estaban abiertas de par en par y en la recepción no había un alma, aunque podían verse sobre los lustrosos pisos de mármol algunas manchas de sangre, papeles dispersos y un zapato negro de hombre dado vuelta, como restos de un naufragio recuperados por la marea.
Bastián apoyó una pesada mano sobre mi hombro. —Pará, hermano; explicame qué pasó allá adentro, porque algo pasó entre ustedes dos.
Gianelli nos seguía a tranco ligero, probablemente tan trastornado que no conseguía armar una frase coherente. —¿Lo hipnotizaste o qué? Porque el coso ése nos iba a rellenar de plomo…
—Algo así, tano —respondí con dificultad. ¿Cómo explicarlo? Conocía más o menos a mis compañeros, pero ¿cuánto sabían ellos sobre mí?
Dolores se puso a mi par. Ella me conocía mejor, indudablemente. —¿Creen en lo paranormal, muchachos? Lo que ocurrió en el ascensor fue que mi amigo medium se comunicó con el espíritu del padre de Lang, que vino del Más Allá para pedirle que sea bueno. ¡Fin de la explicación!
Al final quedamos los cuatro alineados caminando ligerito, aunque no en silencio.
—O sea, que es verdad eso que dicen de vos, que podés hablar con los difuntos… —Bastián dudaba, creía a medias, quería creer pero no se lo permitía —. Si ese es tu secreto, quedate tranquilo que no sale de nosotros. ¿Escuchaste, tano?
Gianelli acusó recibo. —Una vez se le escapó a tu viejo, pero como esa noche estábamos medio en curda, no le di mucha importancia. Pero después de lo que he visto esta noche, si se lo contara a alguien me encerrarían en un loquero. ¡Bocca chiusa, bersagliero!
—Gracias, conspiradores míos. Ahora, menos preguntas y más sigilo, que falta poco. ¡Una vez afuera, cada cual por su lado! —Esa parte del plan era la que nos gustaba menos, pero había que reducir las probabilidades de que nos capturaran: jamás poner todos los huevos en la misma canasta.
Al bajar la escalera de entrada, encontramos al temible señor Lang sentado en el último escalón, con la mirada perdida y meciéndose al compás de una tonada infantil. Un imperceptible hilo de saliva se escurría por sus labios temblorosos.
—O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin… O, du lieber Augustin, alles ist hin…
Íbamos a seguir de largo, pero el anarquista se agachó a su lado y agitó una mano frente a los ojos del hombre. —¿Y a éste que le pasó? —me preguntó.
Bastián lo agarró del brazo para alejarlo. —Está volviendo a casa, tano. Te propongo que por una buena vez te dejes de hincharle las pelotas al prójimo, y hagas lo mismo. ¡Vía! —gritó, y le dio un empujón que lo hizo trastabillar unos cuantos pasos. Gianelli nos obsequió un par de obscenidades en italiano y se alejó con paso torcido para el lado del puerto.
El aire estaba sobrecargado de sirenas, bocinazos y algunos disparos lejanos. Había refrescado bastante, y la noche parecía más peligrosa que nunca.
—¡Esta situación ya no está en nuestras manos, teniente —grité sobre el barullo de una ambulancia que pasaba por Moreno—; no tenemos un plan de contingencia para una guerra civil!
—Veamos primero si encontramos nuestra camioneta intacta —contestó un momento después—. Iremos improvisando sobre la marcha, según se calmen los ánimos o bien se vaya todo al carajo.
Caminamos una cuadra a paso ligero, impulsados por el miedo a cruzarnos con algún trastornado. Dolores y yo marchábamos del lado de la pared, abrazados para resguardarnos del viento gélido que nos sacudía las ropas como un chico caprichoso. Bastián, fiel a sus principios, iba solo junto al cordón de la vereda, oteando el panorama con ojos de milico. Por mera fortuna hallamos el vehículo donde lo dejamos, aparentemente intacto.
Durante el viaje de regreso apenas si cruzamos alguna frase: nos sentíamos tan cansados, nerviosos y desmoralizados que hasta pestañear constituía un gran esfuerzo. Finalmente, abandonamos la camioneta a una cuadra de mi guarida, y a las dos de la mañana ya estábamos a resguardo. El teniente se quedó montando guardia en un sillón con la compañía de la radio para pescar alguna noticia (al parecer, sólo pasaban música), y Dolores y un servidor nos desmayamos en la cama sin quitarnos los uniformes. Mañana sería otro día.
Por hoy, habíamos hecho más que suficiente.